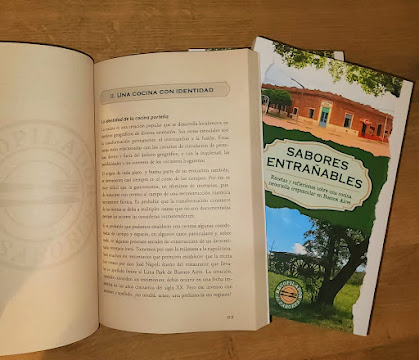“-¿Es verdá que no soy el de siempre y
que esos malditos pesos van a desmentir mi vida de paisano?
”-Mirá
-dijo mi padrino, apoyando sonriente su mano en mi hombro-. Si sos gaucho en de
veras, no has de mudar, porque ande quiera que vayas, irás con tu alma por
delante como madrina'e tropilla.” (Güiraldes,
Ricardo, Don Segundo Sombra, Cap.
XXV, pág., 223)
Ricardo Güiraldes nació en Buenos Aires, en 1886, en el hogar de la alta burguesía nacional que algunos denominan “aristocracia” y otros, “oligarquía”. Fue un prolífico escritor argentino, a pesar de su muerte temprana a los 41 años de edad, que recibió múltiples influencias de sus viajes (Francia, el Lejano Oriente, México, el Caribe, etc.) y de sus largas temporadas de residencia en la localidad bonaerense San Antonio de Areco.
De sus
viajes a París, tomó elementos fundamentales de las vanguardias literarias, en
especial del impresionismo. De su residencia en San Antonio, el conocimiento de
la vida rural argentina de principios del siglo XX. De esta última experiencia
surgen tres obras importantes Cuentos de
muerte y de sangre (1915) y las novelas Raucho
(1917) y Don Segundo Sombra (1926).
Esta última le dio justificada trascendencia en la literatura y la cultura
argentina.
Estuvo
casado con Adelina del Carril, nieta de Salvador María del Carril. La muerte de
Güiraldes en 1927 (acaecida en París) le impidió conocer a su concuñado Pablo
Neruda quien conoció a Delia del Carril en 1935, conviviendo luego con ella por
veinte años.
Los
fragmentos que se presentan a continuación pertenecen, en general, a Don Segundo Sombra. Refieren a la
alimentación de los reseros, peones rurales que eran contratados ocasionalmente
para el arreo de tropas de vacas.
Don Segundo Sombra es la
historia contada en primera persona por un gaucho adolescente que se va
haciendo hombre bajo el tutelaje de don Segundo. Desconcierta el lenguaje
refinado con el que el personaje relata sus aventuras y desventuras. Avanzada
la obra sabremos que se llama Fabio Cáceres y las circunstancias en que ha
adquirido el dominio “culto” del idioma castellano.
Empanadas, pasteles, ropa vieja
En los siguientes fragmentos se pasa revista a
las comidas a que podían acceder los reseros fuera del churrasco y los
asadores.
I Baile popular en una
estancia. En el salón (el galpón de la estancia acondicionado como tal) se
sirvieron alfajores,
bollos, tortas fritas y empanadas.
Afuera había una carpa donde se servía carne
asada.
“El
centro, despejado y limpio, asustaba y atraía como un remanso. En las sillas
que formaban cuadro, apoyadas contra la pared, había mujeres de todas las
edades, algunas con chicos en las faldas, los que asustados miraban con grandes
ojos, o cansados dormían sin reparar en conversaciones, ni luces, ni colores.
”Las
mujeres, según la edad, vestían ropas oscuras o claras faldas floreadas.
Algunas llevaban pañuelo en el puescuezo, otras en la cabeza. Todas parecían
recogidas en una meditación mística, como si esperaran el advenimiento de un
milagro o la entrada de algún entierro. Pedro me golpeaba disimuladamente el
muslo con el puño:
”-Vamoh'ermanito,
que aurita dentra el finao.
”Del
galpón nos dirigimos a una carpa improvisada con las lonas de las parvas, donde
nos tentó una hilera de botellas y misteriosas canastas, tapadas con coloreados
pañuelos, que según nuestros cálculos debían esconder alfajores, pasteles,
empanadas y tortas fritas.
”Pedro
interpeló al muchacho que se aburría entre tanta golosina con ojos hinchados de
sueño:
”-Pase
un frasco compañero que se van a redamar de llenos y nosotros estamos vacidos.
”-¿No
serán ustedes los llenos?
”-De
viento puede ser.
”-Y
de intenciones.
”-No
sé mamarme con eso mozo.
”-Ni
quiere tampoco el patrón que naides se mame.
”-¿Y
los pasteles?
”-Después
que se hayan servido las señores y las mozas.
”-Jue'pucha
-concluyó Pedro- usté nos ha resultao un chancho que no da tocino.
”El
guardián de las golosinas y los licores se rió y nos volvimos, con propósito de
asearnos un poco, porque ya los guitarreros y acordeonistas preludiaban y no
queríamos perder el baile.” (1)
“A
medianoche vinieron bandejas con refrescos para las señoras. También se sirvió
licor y algunas sangrías. Alfajores, bollos, tortas fritas y empanadas, fueron
traídas en canastas de mimbre claro. Y las que querían cenar algún plato de
carne asada, salían hacia la carpa.
”Desde
ese momento se estableció una corriente de idas y vueltas entre las carpas y el
salón, animado por un renuevo de alegría.” (2)
II Comida en una pulpería: chorizos, churrascos y pasteles. La
presencia de chorizos debió exigir que el local contara con una parrilla, el
texto no lo dice. El pastel era dulce. En la novela se distinguen claramente
los pasteles de las empanadas, de modo que no puede haber confusión.
“Almorzamos
en la pulpería. Al «mamao», que enseguida se nos pegó, dándonos latosos
informes sobre la carrera grande de la tarde, le di un peso a condición de que
se fuera a «chuparlo» a la carpa.
Comimos
primero unos chorizos, que empujamos con un vino duro, después un pedazo de
churrasco, después unos pasteles.” (3)
III El fragmento no alaba la ropa vieja de charqui que los reseros
comieron en un rancho desangelado en que vivía un puestero; pero da cuenta de
la existencia de este plato que, por otra parte, exige contar con una vajilla
mínima. En el rancho había platos de cinc y pan (una galleta dura).
“Comimos, sin decir palabra, en unos platos de
zinc, una «ropa vieja» en que la sal del charqui nos ofendía la boca. La
galleta era como poste de quebracho y gritaba a lo chancho, cuando le metíamos
el cuchillo. Para peor, no tenía sueño. Me quedé tomando mate en la cocina. El
pabilo del candil, cansado de tanta grasa, quería caer por momentos y la llama
chisporroteaba a antojo. Dos veces la enderecé con el lomo del cuchillo. Por
fin la dejé, temiendo que me entrara rabia y cediera a la tentación de fajarle
al aparatito un planazo de revés, para que fuera a alumbrar a los demonios.” (4)
IV ¿Almuerzo a las ocho de
la mañana? El fragmento habla de almuerzo,
comida y cena. ¿Indicio de que el almuerzo aún era la comida de media
mañana que se sigue acostumbrando en España?
“Una
madrugada barcina nos permitió seguir la huella, entre vahos de humedad, después
que el capataz hubo contado sus animales. En el día, no paramos más que para el
almuerzo, la comida y la cena. Acobardados por la infeliz salida, íbamos todos
de mal talante y, como los animales porfiaran, siempre rebeldes, les dimos
camino hasta hartarlos, a ver si en algo se sosegaban.” (5)
Notas
y Bibliografía:
(1) 1926, Güiraldes, Ricardo, Don Segundo Sombra, Santiago,
Editora Nacional Gabriela Mistral, 1973, Cap. X, pág. 80.
También en Biblioteca Virtual Universal, http://www.biblioteca.org.ar/libros/92790.pdf,
leído el 6 de abril de 2019.
(2) Ídem, Cap. XI, pág. 84.
(3) Ídem, Cap. XX, pág. 170.
(4) Ídem, Cap. XV, pp. 121-122.
(5) Ídem, Cap. XXIV, pág. 213.