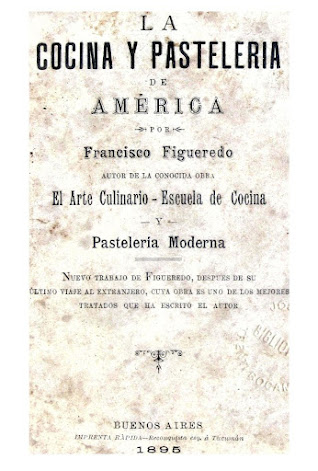Este artículo tiene una revisión
Ir a Parte I:
siglo XIX
En el artículo anterior les
mostré el tratamiento del tema en los recetarios argentinos del siglo XIX.
Aproveché para delinear unas notas de contexto relacionadas con nuestra propia
experiencia como consumidores de empanadas.
Las imágenes pertenecen al autor o a su biblioteca
En éste, les propongo una
recorrida por los recetarios de las primeras décadas del siglo XX.
Pero antes, ensayaré una
pequeña discusión sobre la importancia de conocer el origen universal de las
empanadas.
I
¿Qué tan importante es remontarse al origen de las empanadas?
Siempre el bello seguir el
hilo de la evolución de una determinada comida argentina desde su orígenes
hasta nuestros días. Sin embargo, reconstruir este camino ofrece un par de
dificultades.
La primera consiste en
reconocer el punto desde cual debemos partir. En el caso de las empanadas no
podemos remontarnos hasta el origen persa o sumerio de estas preparaciones.
Nada nos va a aclarar en relación con la composición estricta de la empanada
criolla. ¿Podríamos empezar, entonces, por la empanadas españolas de la Edad
Media y el Renacimiento? Creo que sería más atinado, sobre todo a propósito de
estas notas. (1)
La segunda se expresa en el
sentido de recurrir a ese pasado para dar cuenta de la identidad de la empanada
criolla. A decir verdad, no importa tanto, de dónde vienen, sino como se
transformaron en criollas. Quién haya probado empanadillas en España hace unos
treinta años ha podido comprobar la enorme diferencia que había con las
criollas. Las tradiciones que la engendraron partieron de un tronco común
bifurcado hace siglos. De modo que el sentido de la identidad no se concentra
en aquel pasado común remoto, sino en el momento en que los argentinos nos
hemos adueñado de la idea gastronómica y le dimos una forma y centralidad que
no ha tenido en el orbe hispano por años.
Sí claro que, en el
presente, se hacen en España empanadillas muy parecidas a las nuestras. Se
trata de ideas gastronómicas de retorno que llevaron los migrantes argentinos
en los últimos veinte o treinta años. En muchos sitios se las conoce como
empanadillas argentinas… con el tiempo, el atributo gentilicio desaparecerá y
será simplemente empanadillas de carne molida, como si siempre hubiesen tenido
esa centralidad en la Península Ibérica.
Con todo se preguntarán
porqué, si pienso de este modo, dedico unos párrafos al tema; si además, he
machacado muchas veces sobre el asunto. En primer lugar, porque quiero subrayar
la clara identidad argentina de la empanada criolla. Pero, también, la
referencia al origen hispánico ayuda a desandar el engañoso camino que hacía
venir nuestras empanadas de las pasties córnicas ya en el período
independiente. Aunque volveré un poco sobre el tema, remito al lector al artículo
pertinente que he publicado en El
Recopilador de sabores entrañables. (2)
Esta recorrida por los
recetarios argentinos nos dará una idea más precisa acerca de cómo se fue
conformando el algoritmo de la identidad de nuestras empanadas.
II
Sobre dos tradiciones en España
Las empanadas conforman dos
tradiciones culinarias españolas. Una de larga tradición mediterránea que
consiste en encerrar un relleno en masa de pan. Configuran una serie de
preparaciones a las que genéricamente se denominan hornazos o, simplemente
“empanadas”. La más famosa en nuestro medio es precisamente la empanada
gallega; pero hay muchas más, y no sólo en España. En Italia tenemos, por
ejemplo, los calzones napolitanos. Por otra parte, se encuentran las
empanadillas, de larga tradición hispano andalusí. Consiste en rellenar con un
recado una masa de pastelería, muchas veces de hojaldre. Los rellenos, en ambas
preparaciones suelen ser muy diversos.

Con el correr de los años,
estas dos ideas gastronómicas se han ido confundiendo entre sí. Ya el en Siglo
de Oro Español, se empezó a diferenciarlas casi exclusivamente por el tamaño,
aunque la diferencia en la masa sigue siendo un detalle importante. (ver nota
(1)) Es tan largo en desarrollo de estas tradiciones culinarias en la Península
Ibérica que resulta disparatado sostener que nuestro modo de hacer empanadas
proviene de las cornish pasties de
Cornualles, Inglaterra. (ver nota (2)).
Hasta aquí llegamos con la
historia del origen. De modo que podemos concluir que las empanadas criollas
provienen de lo que ha quedado de la tradición magrebí; pero adquiriendo formas
específicas, con una masa de características propias que lleva grasa en su
composición y que suele transformarse en un prolijo hojaldre cuando da la
ocasión, en especial cuando se trata de pasteles (es decir, empanadas para
fritura) y su recado es dulce. El caso más evidente es el del pastelito
criollo.
III
Los recetarios argentinos del período
El arte culinario
de Francisco Figueredo.
El recetario de este célebre cocinero brasileño tuvo su primera edición circa
1888; sin embargo, lo ubico aquí porque tengo la edición de 1914. Contiene dos
recetas de interés para estas notas, a saber: Empanadas a la porteña y
Pastelitos fritos a la estanciera.
Veamos, en primer término la
de empanadas. Se hace la masa a partir de harina, grasa y yemas de huevo;
condimentándola con sal, canela y azúcar. Luego se hace un picadillo. Se estira
la masa, se rellena con el picadillo, se envuelve el picadillo con la masa y se
cierra. Finalmente se corta en forma de empanada (no indica cuál es la forma de
la empanada) y se sella el cierre con un repulgo. Se hornean y se sirven
espolvoreando azúcar y canela por encima.
En cuánto a los pastelitos.
Se hace una masa específica, similar a la de las empanadas (con menor proporción
de grasa y yemas de huevo), pero sin azúcar ni canela. Se hace un “picadillo a
la moda del país”. Se estira la masa y se corta en “ruedas”. Se coloca el
picadillo sobre una rueda, colocando otra por encima. Se cierra, presionando
sobre los bordes, para que las dos ruedas de masa queden bien unidas. Luego se
aprieta la masa en cuatro extremos, formando picos. Se lleva a fritura y se
sirven espolvoreando azúcar y canela por encima.
Vuelve a aparecer el tema
del picadillo. Sin embargo, don Francisco nos sorprende con una receta
“Picadillo sud-americano” que bien puede representar el mencionado “picadillo a
la moda del país”.
Lleva carne de lomo picada
(como ocurre en los recetarios de esa época, no indica si el término lomo alude
al bife de chorizo a lo que se denominaba solomo); un sofrito de cebolla, ajo,
tomates y ajíes (no indica si son picantes); se condimenta con pimentón,
perejil, tomillo, laurel, azúcar, canela y nuez moscada; finalmente se agregan
pasas de uva sin semillas y aceitunas sin carozo. Se deja enfriar y se agregan
huevos duros cortados en cuatro.
Según el autor, este
picadillo sirve para rellenar “empanadas, pastelitos fritos, pastel de papas,
pastel de choclos, /…/ aves, lechón, etc.”.
No satisfecho con esta
receta, expone otra de “Picadillo de verano para pasteles”. Se arranca con un
sofrito de cebolla y ajo en grasa. Se agregan tomates picados y “ajices”. Se
condimenta con sal, laurel, pimentón, comino, canela, perejil y clavo de olor.
Finalmente se agregan las siguientes frutas picadas: duraznos pelados, peras y
membrillo. También se agrega zapallo, azúcar, pasas de uva y un poco de caldo y
vino blanco. Finalmente, se agrega huevo duro y aceitunas. Sirve para rellenar
empanadas, pastel de papas y pastelitos de todas formas que se sirven
espolvoreando azúcar y canela por encima de ellos.
Como puede verse, las
recetas contienen pocas diferencias entre sí, desde el punto de vista de la
elaboración de la masa (si lleva o no azúcar y canela) o desde el de la
estructura de la preparación (si se hace con una tapa o dos). La más
significativa, tal y como ocurre en la actualidad en las provincia del Noroeste
Argentino, es que las empanadas se hornean y los pasteles se fritan. (4)
No aparecen las recetas de
empanadas en que se caractericen las diferencias provinciales; pero, como la
única receta que publica es la de empanadas a la porteña, es fácil concluir que
el autor conocía y aceptaba esas diferencias. Es más, podría ser el primero en
reconocer y publicar una receta de empanadas de la Ciudad de Buenos Aires,
hecho que no caracterizará a los recetarios que se publicarán con
posterioridad.
Es verdad que estas
combinaciones aromáticas resultan poco usuales en la comida argentina de
nuestros días. Conozco quien agrega azúcar a las empanadas. Incluso conozco
partidarios de agregar pasas de uva al recado; pero agregar, adicionalmente,
canela y nuez moscada es demasiado. Con todo tuve la experiencia de probar
estas empanadas. En una conferencia que impartió Carina Perticone en el patio
del Museo Histórico Nacional, habló de los aromas y sabores de fines del siglo
XIX y principios del XX. Para hacer una demostración práctica consiguió que un
cocinero del Mercado de San Telmo preparara estas empanadas a la porteña.
Fue una gran experiencia,
una auténtica exhumación de aromas y sabores del pasado, inexistentes en la
cocina porteña del último siglo. Abajo haré una comparación con recetas
contemporáneas a esta edición.
La cocina criolla de Marta. Ya he explicado cuál fue la evolución de esta obra, publicada
originalmente en dos tomos en 1914 y 1915, y los formatos que fue adquiriendo,
en un solo volumen, hasta llegar a la última edición de 1957. (5) También
expuse que tuve acceso al segundo tomo, publicado en 1915, lo que me permitió
establecer cuáles fueron las recetas originales que llegaron, a veces con
modificaciones, hasta 1957. De modo que me dedicaré a las que pude identificar
como correspondientes al período, dejando para más adelante, considerar el
conjunto. Con todo, es oportuno aclarar que no tengo la certeza de que las que
quedaron afuera de las que fueron dadas a la estampa en 1914.
En esas condiciones, veremos
tres recetas, a saber: Empanadas de pescado a la criolla, empanadas sanjuaninas
y Empanadas fritas.
Las masas son parecidas.
Llevan harina, grasa, yemas de huevo, sal y azúcar; a excepción de la
sanjuanina que no lleva azúcar ni huevo. Ésta es la única que se soba antes de
hacer los bollitos con los que se harán las tapas. Ni noticias de agregar
canela en la masa y, por lo que se puede apreciar, la cantidad de azúcar que
llevan es muy poca.
El relleno de las empanadas
de pescado consiste en adobar el pescado, por un lado, y preparar una fritura
por el otro. En el momento de armar las empanadas se pone una cucharada de
fritura y otra de pescado sobre cada tapa, agregando huevo duro, pasas de uva y
aceitunas. El adobo del pescado que debe estar cortado en pedazos (no indica ni
el tipo de pescado, ni el tamaño del corte), se compone de ajo picado, sal,
pimienta, orégano y bastante vinagre (aclara la autora “se deja un rato en este
adobo (cuanto más tiempo, mejor)”). Por su parte, la fritura lleva mucha grasa,
mucha cebolla picada, tomate, pimienta, perejil y bastante pimentón (no lo
dice, pero supongo que también lleva sal). Las empanadas se hornean, “quedan
mejor en la cocina económica”, nos dice la autora.
El de las empanadas
sanjuaninas lleva una fritura inicial con mucha grasa y mucha cebolla (como las
empanadas cuyanas actuales, pero también como el relleno que vimos recién). La
carne picada (usa la máquina de picar carne) es de lomo, y apenas se cocina. La
preparación se retira del fuego y se le agrega, sal, pimienta, salsa de
tomates, pimientos morrones, aceitunas y huevos duros. Las tapas de empanadas
se rellenan, doblan, pegan en sus extremos y repulgan. Se cocinan en un horno
fuerte por siete minutos. Estimo que el relleno no llega a cocinarse del todo.
En las empanadas fritas, el
relleno lleva carne de lomo picada (no indica si usa la máquina para hacerlo),
un poco de grasa, una cebolla, un pimiento, un tomate, sal, pimienta, azúcar,
perejil, orégano y vinagre (primero se cocina la carne y luego se agrega el
resto). Aparte se hace una fritura con grasa, cebollas, tomates, ajíes, azúcar
y bastante pimentón. Cuando se arman las empanadas se coloca sobre cada tapa,
una cucharada de picadillo (la carne descripta al principio) y otra de fritura.
Se agrega huevo duro, aceitunas y pasas de uva. Se cierran, se repulgan y se
fritan en abundante grasa.

Usa la palabra relleno, en
lugar de picadillo como hasta entonces. Pareciera ser principalmente una
necesidad lingüística para evitar la reiteración (en la última receta, usa la
palabra “picadillo” en una frase, pero reservando “relleno” como palabra
preferente). Se nota claramente, el cambió en la sazón, reducción del azúcar y
eliminación de la canela, llegando a un conformación aromática que se parece más
a la de nuestros días. Si bien la edición de Figueredo que yo manejo es
contemporánea con la de Marta (1914), es probable que la receta del cocinero
brasileño ya estuviera incluida en las primeras ediciones, lo que explicaría
esta diferencia de sazones. Es sólo una hipótesis, pero aventuro que es
bastante probable que así haya ocurrido.
La perfecta cocinera
argentina (1940). Ya expuse comentarios sobre las tres recetas que aparecen en la 11°
edición de la obra (1895). Dije allí que había dos recetas de empanadas que
sólo describían la masa. Ambas llevaban una cantidad significativa de azúcar
que, como hemos visto, era el gusto dominante en Buenos Aires.
Pero, también destaqué que
existe una tercera receta, la de empanadas santiagueñas. Dije entonces que esta
receta inaugura la tradición de las empanadas criollas en el formato que
conocemos hoy por dos motivos al menos. Lleva el gentilicio “santiagueño” como
atributo de su denominación y su masa no lleva azúcar en porciones
significativas. (7)
Las tres recetas aparecen en
la edición de 1940 sin modificaciones y se agregan 4 recetas más. “Empanadas
mendocinas”, “Empanadas tucumanas Josefa”, “Empanadas Joaquinita” y “Empanaditas
Josefa (fritas)”. Esta última receta se limita a indicarnos cómo se hace una
masa para fritura que finalmente recibe “el relleno de empanadas mendocinas que
se hacen con mucha cebolla”.
Me concentraré en las
recetas nuevas, comparándolas con las empanadas santiagueñas. En realidad, la
comparación se limitará a la lista de los ingredientes debido a que sus
proporciones no se encuentran estandarizadas. Así vemos que las fórmulas miden
los productos en gramos, libras, tazas, cucharas o unidades sin que podamos
establecer referencias entre sí.
Empecemos por la masa. Todas
llevan harina, grasa, sal y agua o leche. Algunas llevan huevos o yemas. ¿Qué
diferencia hay entre las empanadas mendocinas y las empanaditas fritas? La
primera parece tener el doble de grasa y la mitad de yemas de huevo. Pero ¿constituye
esto una diferencia significativa? En lo personal, no me parece. Tampoco me
parece significativo que las empanadas joaquinita lleven una cucharada de
azúcar en la masa. Es muy poco comparada con las cantidades usadas en las
recetas más antiguas de las que ya he hablado.
En cuanto al relleno, todas
llevan carne picada y cebolla como base. En alguna receta, se indica
específicamente que la carne debe ser picada con la máquina (es el caso de las empanadas
mendocinas). En otra, el texto dice que la carne se pica muy finita lo que da
entender que la operación se realiza con un cuchillo (ocurre con las empanadas
tucumanas). En el resto, sólo se habla de carne picada. Si bien, como vimos
arriba, el texto destaca la cantidad de cebolla que llevan las empanadas
mendocinas, la proporción en las otras parece ser similar, incluso, en las
tucumanas se indica “mucha cebolla”. Nuevamente, la excepción está en las
empanadas joaquinita, en las que la proporción de cebolla es significativamente
menor.

Excepto en las mendocinas, a
todos los recados se agrega huevo duro, pasas de uva y aceitunas. Otros
ingredientes: las santiagueñas y las tucumanas llevan ajíes picados (debe
entenderse pimiento, porque cuando el ají es picante, lo indica) y las
empanadas Joaquinita llevan papa.
Veamos finalmente la sazón.
Las empanadas mendocinas llevan pimentón, ají picante y orégano. Las
santiagueñas se condimentan con pimentón. A su vez, las empanadas tucumanas se
condimentan con pimienta, pimentón, comino y ají picante. Finalmente, las
empanadas joaquinita llevan comino, ají molido, pimienta y pimentón. (8)
El Libro de Doña Petrona (1935). Las primeras
ediciones de la obra pertenecen al período (la primera es de 1934); sin
embargo, como haré un recorrido a través de varias de ellas hasta 2010,
dedicaré un artículo completo a la Cocinera Nacional. (9)
Algunas conclusiones sobre el período:
1) Las empanadas a la porteña
de Francisco Figueredo llevan azúcar y canela entre sus condimentos, tanto en
la masa como en el relleno. Estas sazones que hoy parecen exóticas, están
presentes en varias fórmulas descriptas en el artículo anterior. Seguramente
representan un gusto de época que parece perderse en las últimas décadas del
siglo XIX. ¿Cómo se explica su inclusión en 1914? Probablemente este modo de
sazonar ha pervivido a través de las distintas ediciones de la obra (les
recuerdo que la edición consultada vio la estampa veinticinco años después de
la primera). Otro tanto ocurre con un par de recetas de empanadas de Teófila
Benavento, incluidas en la edición de 1895 y perviven en la de 1940.
2) En las fórmulas de Marta
y Teófila Benavento (las del período que consideramos en este artículo, claro
está), las empanadas parecen acercarse, en sus sazones, a los aromas y sabores
que podemos reconocer en el ambiente sápido actual (pimienta, pimentón, ají
molido y comino). El único elemento dulce parece consistir en el uso de pasas
de uva, arrinconando el azúcar a pocos casos y, aun así en pequeñas
proporciones.
3) En las recetas expuestas
por estas autoras, se comienza a distinguir las diferencias entre las identidades
provinciales. Sin decirlo, Figueredo parece reconocer estas diferencias a
llamar “a la porteña” a su modo de hacer empanadas. Cabe recordar aquí que
Lucio V. Mansilla recordaba, en sus memorias de 1904, que, hacia 1840, que no
le agradaban las empanadas de Buenos Aires porque eran pesadas y que, para
comer empanadas buenas, había que ir al Interior, siendo Santa Fe el único lugar
del Litoral en que se las hacía bien. (ver nota (7))
4) Las recetas de Benavento
parecen estar escritas desde Buenos Aires (v. g., llama ají al pimiento y ají
picante al ají y llama empanadas a las que van fritas en lugar de pasteles).
Con todo, hace un esfuerzo por incluir fórmulas provincianas desde muy temprano.
Ya en la en la edición de 1895 aparece una receta singular, con atributo de
gentilicio provinciano (santiagueña) que no llevan ni azúcar ni canela como
ingredientes destacados. Otras recetas de empanadas de la misma obra, sí llevan
estos ingredientes. Estas últimas permanecerán en la obra hasta la última
edición, que se enriquecerá con fórmulas más próximas a las empanadas
santiagueñas que terminarán perdiendo su singularidad. Las empanadas mendocinas
y tucumanas de esta última edición ya tienen el formato del nuevo período como
las santiagueñas.
5) Volviendo a don Francisco
Figueredo. ¿Cabría preguntarse si sus empanadas a la porteña, además de
representar un gusto propio del período anterior, no representan también el
gusto porteño de fines del siglo XIX? Está claro que la receta publicada en
1914, se parecen más a las empanadas de fines del siglo XIX, incluyendo a las ya
mencionadas de Teófila Benavento. La temprana aparición de las empanadas santiagueñas,
en esta autora, evoca inmediatamente una receta muy parecida que aparece en Cocina Ecléctica (1890). Se trata de las
“Empanadas de fiambre”, receta enviadas por Jesús Bustamante desde Arequipa,
Perú. Esto constituye un indicio interesante que no debemos descartar, sobre
todo si se lo suma a los recuerdos de Mansilla.
6) Carezco de información
suficiente como para saber si las recetas descriptas, reflejan fórmulas
canónicas locales de cada provincia aludida específicamente en las denominaciones.
Los próximos artículos puede que nos empiece a dar una confirmación, o no, de
ello.
Ir a Parte III:
Doña Petrona
Notas
y referencias:
(1) 2017, Abad Alegría,
Francisco, En busca de lo auténtico
(Raíces de nuestra cocina tradicional), Gijón, Trea S. L.
(2)
2022,
Aiscurri Mario, “Sobre el repulgo en las empanadas salteñas”, en El Recopilador de sabores entrañables,
leído el 6 de junio de 2023 en https://elrecopiladordesabores.blogspot.com/2022/04/sobre-el-repulgo-en-las-empanadas.html.
(3) 1891, Recetario de la familia Flores, leído el 24 de mayo
de 2014en http://elrecopiladordesabores.blogspot.com.ar/2014/05/el-recetario-de-la-familia-flores.html.
(4) 1914, Figueredo, Francisco, El
arte culinario, Barcelona, Antonio Chiqués y C. Editores, primera edición
de 1988; pp. 106, 167-170 y 187.
(5) 2023, Aiscurri, Mario,
“Sobre la primera edición de La Cocinera
criolla de Marta”, en El Recopilador
de sabores entrañables, leído el 9 de junio de 2023 en https://elrecopiladordesabores.blogspot.com/2023/01/sobre-la-primera-edicion-de-la-cocinera.html.
(6) 1957(c), Cocina tradicional argentina por Marta, Buenos
Aires, Distal, nueva edición de La cocinera criolla, facsímil de una
edición más moderna (no indica fecha), 2010 (1° edición en dos tomos de 1914 y
1915), pp. 19-20.
(7) 2023, Aiscurri, Mario, “Las empanadas en lo recetarios argentinos. Parte I: siglo XIX”, en El
Recopilador de sabores entrañables, leído en https://elrecopiladordesabores.blogspot.com/2023/06/las-empanadas-en-los-recetarios.html
el 19 de junio de 2023.
(8) 1940, Benavento, Teófila, La perfecta cocinera argentina,
Buenos Aires, Escuela Taller Divino Rostro, 1° edición de 1888, pp. 98-102.
(9) 1935, Gandulfo, Petrona C. de, El libro de doña Petrona,
Buenos Aires, 1942, Segunda edición corregida y aumentada (1° edición de 1934).