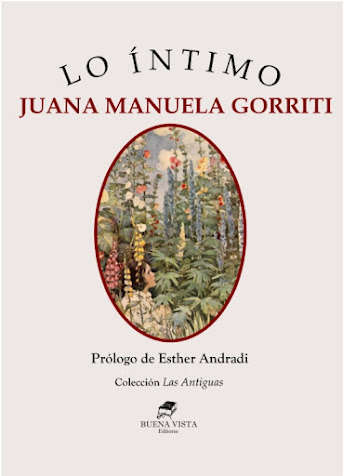Todo comenzó cuando decidí
ojear el recetario que la condesa de Pardo Bazán dedicó a la antigua cocina
española, publicado en 1913 y concluyó con la relectura de las memorias de
Lucio V. Mansilla (1904).
En el medio hubo otras cosas…
y después, también.
Pero, antes de relatar mis
indagaciones y hallazgos, recordemos qué es una cazuela. El Diccionario de la lengua española nos
dice que la palabra designa un recipiente de cocina que es redondo y más ancho
que alto (puede ser de barro o de metal) y también a los guisados de carne y
verduras que se hacen en ellas. (1) Esta relación entre el recipiente y la
comida que en él se prepara no es única ni original. Les recuerdo dos casos
obvios: el puchero y la paella.
I
Recetas americanas en el recetario de cocina española antigua de Pardo Bazán
(1913)
Los invito a ir entonces por
el descubrimiento de la originalidad de la “Cazuela chilena”. En un principio he
visto esta receta en varias colecciones argentinas, pero sólo me llamó la atención
cuando, como referí arriba, la encontré en el libro de una famosa escritora
gallega, la condesa Emilia Pardo Bazán. (2)
Cuando tuve
en mi poder una versión digital de este libro, hice una ojeada rápida para ver
la estructura, sin pasar revista con detenimiento sobre las recetas. Sin
embargo, la “Cazuela chilena” aparece casi de inmediato, a simple vista, lleva
el número 10 de las 583 fórmulas que cuenta la colección. La atribución de una
identidad chilena en un recetario de cocina antigua española me llamó la
atención, pero dejé pendiente el asunto por algunos meses. Cuando volví a la
obra, traté de verificar, en el Prólogo, si había indicaciones a esa
procedencia. Efectivamente, allí se lee:
“La cocina española propiamente dicha tiene su sello,
lo demuestra, entre otras cosas, su extensión y evolución en América. En Cuba,
en México y en Chile abundan los platos hoy nacionales. Que revelan a las
claras lo hispánico de su origen y la aplicación de los elementos ibéricos a
nuevo ambiente. Algunos he incluido en este tomo.” (3)
Luego de leer esta
introducción, recorrí el recetario con mayor detenimiento y me encontré con
denominaciones que tienen por atributo gentilicios iberoamericanos (a la
mexicana, a la cubana y a la chilena o a la americana y a la criolla). Estas
recetas ascienden a más del 5% del total de las que están expuestas en la obra.
De modo que esta cazuela no es una excepción.
Si bien, en este libro, la
erudición no está del todo ausente, su aporte es acotado. Se limita, como lo
dice en el prólogo, a señalar las piezas con autoría reconocida. De modo que no
podemos saber cómo obtuvo esas recetas “americanas”. ¿Acaso las recoge porque
se practicaban en España ya con esas denominaciones o por que las recibió de
corresponsales americanos o porque le fueron transmitidas por connacionales que
viajaron a Nuestra América? Nada dice al respecto, pero el fragmento del
Prólogo transcripto arriba, nos inclina a pensar en lo primero, es decir, que
estas recetas ya habían adquirido identidad nacional española cuando doña
Emilia decidió incluirlas en la colección.
En este punto, es pertinente
una primera comparación con Cocina
Ecléctica de Juan Manuela Gorriti. Este libro, publicado en Buenos Aires en
1890, contiene recetas que le fueron enviadas a la autora desde distintos
lugares de Nuestra América, e incluso desde España. Gorriti que se lamenta de
no haber aprendido a cocinar, se limitó a uniformar el estilo literario de unas
fórmulas recibidas por correspondencia para ser incluidas en el proyecto. La
escritora argentina no deja de señalar, sobre el final de cada pieza, el nombre
de la autora (o del autor, en un único caso) y el lugar de procedencia de la
misiva en la que le fue enviada.
Volviendo a Pardo Bazán,
digo que, de todas formas, y sólo en términos genéricos, debemos dar fe de la doble
condición americana y española de las recetas que incluye en su obra con esa
especificación. Presumo que, en el proceso de nacionalización de cada fórmula
y, tal vez, también en la escritura, deben haber sido incorporadas algunos detalles
que adaptan las recetas a las posibilidades de su ejecución en España (v. g., aunque
nada tiene que ver con Nuestra América, en la receta de “Merluza a la
calabresa”, sostiene que debe preparase con aceite andaluz). (4)
II
Gorriti y Pardo Bazán, sana competencia culinaria de dos grandes escritoras y
el registro de la cazuela chilena
La historia que relaciona
los libros remonta a fines de la década de los ochenta del siglo XIX. La autora
salteña se entera a través de su amigo Santiago de Estrada que la condesa
gallega está escribiendo un libro de cocina. Entonces decide apurar el paso
para la publicación de Cocina ecléctica.
No quería que el texto de Pardo Bazán llegara antes que el de ella a las
páginas de crítica literaria de La Nación,
provocándole un sentimiento de frustración personal. (5)
Efectivamente, Cocina ecléctica llega a la estampa en
1890, en tanto que La cocina antigua
española verá la luz recién en 1913, diez años después del fallecimiento de
Juana Manuela. En fin, veamos cómo se presenta la receta que nos ocupa en ambas
obras.
Doña Emilia define esta
preparación como una sopa que lleva cordero (cortado en pedazos pequeños y
rehogados con cebolla) a los que se agrega agua hirviendo, papas y arroz y
sazona con sal, hierbabuena y orégano. En el momento de servirse, se le agregan
huevos batidos. (6)
La receta que publica
Gorriti es harto más compleja en ingredientes, pero no en técnica de cocción.
Lleva una gallina gorda cortada en presas que se introducen directamente en una
olla con verduras (papas, nabos, zanahorias y chauchas) y sus menudos, arroz y
caldo. Dice la autora que lleva un “buen” caldo, de modo que no nos revela los
contenidos de la sazón. Finalmente, no se agregan huevos batidos en el momento
del servicio.
Esta receta la envió la
señora Amelia López de Soruco desde Santiago de Chile y lleva por título un
lacónico “Cazuela”. Doña Amelia afirma “Desde aquí envío al libro de mi amiga, este plato de mi cocina
nacional, anhelando para él un lugarcito en ese conjunto de cosas buenas”. (7)
Como yo mismo había previsto, la atribución de localía trasandina desaparece de
la denominación del plato debido a que no debió parecerle necesario agregar el
gentilicio, por ser una receta de práctica habitual en Chile.
Frente a las apariencias de
diferencias notables entre ambas recetas, me pregunté si era posible sostener que
el plato de marras es una originalidad chilena o una fórmula que el orbe
hispano reconoce como tal.
III
Un comentario de Lucio V. Mansilla
En medio de esta cavilación,
y mientras ordenara mi búsqueda por los recetarios, encontré un comentario más
que sugerente en las memorias de Lucio V. Mansilla. La obra fue publicada en
1904, pero su referencia a las comidas de su infancia nos sitúa en 1840
aproximadamente. (8)
El autor de Una excursión a los
indios ranqueles realiza una pormenorizada relación de las comidas de su
infancia. En un párrafo dice:
“Empanadas
rara vez. Eran muy pesadas. Por otra parte, para tenerlas buenas había que ir
al interior. No era comida del litoral, excepto Santa Fe. Las famosas eran las
cordobesas, las sanjuaninas, las tucumanas, lo mismo que la rica cazuela, por
la proximidad de Chile, era mendocina.” (9)
Parece
indicarnos la existencia de un guisado específico de Chile al que denomina “cazuela”
a secas, es decir, del mismo modo que lo hace la señora López de Soruco.
Lamentablemente
Mansilla no nos dice nada acerca de cómo era ese plato. Pero sí nos está
diciendo, si es que la memoria no lo ha traicionado, que los guisados
denominados cazuelas y asociados a Chile, ya eran conocidos en Buenos Aires
antes de que el siglo XIX promediara.
IV
Hecho en Chile (José Eyzaguirre y Juan Pablo Mellado)
Algo más arriba, les hablaba
de las grandes diferencias entre las recetas que publicaron Pardo Bazán y
Gorriti. Pero me gustaría ensayar una visión contraria, y pensar en qué tiene
esas recetas de parecido. Estamos frente a un guisado ligeramente caldoso o a
una sopa espesa que lleva algún tipo de carne (cordero y gallina, en esas
recetas), verduras y arroz… y, en un caso, yema de huevo batido en el momento
del servicio.
Antes de sumergirme en los
recetarios argentinos quiero leer a los autores chilenos para tratar de
identificar la conciencia propia que hay poseído y poseen sobre esta
preparación. Tomaré dos casos, muy poco para pensar en una muestra
representativa; pero lo suficientemente significativos como para que nos
permitan hacernos una idea que, sumando a la receta de Amelia López de Soruco
(incluida en Cocina Ecléctica) y al
comentario de Mansilla, nos permiten formular una afirmación razonable sobre el
particular.
El primer caso es el de José
Eyzaguirre, diplomático chileno que publicó El
libro del buen comer en Buenos Aires en 1946. La obra es un tratado de
cocina internacional, soportada sobre una clara matriz académica de inspiración
francesa. Sin embargo, y tal vez por la misma razón, contiene un sinnúmero de
recetas de orígenes diversos que están clasificadas por país en un índice de
platos regionales. Obviamente, la sección dedicada a los platos chilenos es
profusa. Allí han sido incluidas dos recetas que reclamaron mi interés, la de
“Cazuela de ave” y la de “Cazuela de vaca o cordero”. (10)
Ambas recetas responden a la
descripción simplificada que hice arriba (algún tipo de carne, verduras y
arroz). Ambas recetas, según el tipo de carne utilizada, conservan cierto
paralelismo con las versiones de Gorriti y Pardo Bazán respectivamente. Ambas
son mucho más complejas que éstas, tanto desde el punto de vista de los
ingredientes como de las técnicas y procedimientos.
Con todo, hay una cuestión
que me intriga. Si bien, ninguna de las dos recibe el atributo de “chilena” en
su denominación en el índice, y las dos están incluidas en el listado de
recetas de Chile, ¿por qué razón la primera lleva la aclaración de esa
condición de “(chilena)”, así entre paréntesis en la exposición del texto, y la
segunda no? ¿Es que una es más chilena que la otra? No puedo saberlo.
Casi
setenta años después, en 2014, el cocinero chileno Juan Pablo Mellado publicó Hecho en Chile, una nueva mirada sobre la
cocina chilena. El libro es tan interesante como muchas opiniones que le he
escuchado al autor por otros medios. El texto que fue dado a la estampa en
Santiago de Chile, expone una receta de “Cazuela de ave”. Con todo, lo que me
parece más interesante es un comentario que la anticipa y pone claridad acerca
de las denominaciones y la composición de este plato en la larga geografía de
nuestro hermano país. Dice lo siguiente:
“Cazuelas hay muchas en Chile y, al igual que el pebre,
cruzan el país y cambian dependiendo del lugar y estación del año. La mezcla de
una proteína (carne de vacuno, pavo, chancho o ave) con papas, zapallo y un
poco de arroz se mantiene como base fundamental, y a esto se le agregan porotos
verdes y choclo si es verano, o chuchoca en el invierno. Espolvorear al final
cilantro recién picado es uno de los rasgos más característicos, ya que es una
hierba que en otros países no se usa o se utiliza solo con preparaciones
crudas.” (11)
Según
el autor, lo que hace chilena a esta preparación no es su condición de cazuela,
es decir, de guisado caldoso que se elabora y prepara sobre un recipiente
específico; sino la condición particular de combinar ciertos ingredientes y
sazones que le son propios en su país (por ejemplo, la utilización del
cilantro). El texto confirma la idea que ensayé acerca de que las rectas de
Pardo Bazán y Gorriti no son tan diferentes, a la vez que parece sugerirnos que
el atributo local en la denominación es más una exigencia de reconocimiento
extranjero que propio.
¡Ah!
Un detalle, las recetas de Eyzaguirre llevan el huevo batido en el momento del
servicio, pero la de Mellado no.
V
En los recetarios argentinos
Luego de todo lo andado, creo
que llegó el momento de formular alguna precisión, para no irnos por las ramas,
de cuál es ahora el objeto de estas reflexiones. Ya no indago acerca de la
chilenidad de una receta de cazuela que podamos considerar canónica tal y como
se cocina en Chile, para ello es más que suficiente el texto que transcribí de
Mellado. Lo que busco es ver si podemos dar con un canon similar en las
fórmulas que, en nuestro país, se han dado en llamar “Cazuela chilena”. En este
contexto, veamos entonces qué encontramos en los recetarios publicados en La
Argentina a lo largo de más de un siglo y medio. Allí veremos que tan chilena
es nuestra receta.
Recetarios del siglo XIX. Ya desde estas obras vemos la bifurcación nominal entre cazuelas y
cazuelas chilenas. Por ejemplo, en la ya mencionada Cocina ecléctica se encuentra la receta que hemos analizado arriba,
y que los argentinos no dudaríamos en especificar como chilena, y otra fórmula
titulada “Cazuela mejicana”. (ver Parte I, nota (7)).
También leemos, en la 11°
edición de La perfecta cocinera argentina
(1895), una receta de “Cazuela”. Se prepara con gallina, pero la autora no le
atribuye un origen trasandino. Sin embargo, aunque no lleva arroz, bien podría,
o casi, pasar por tal, como veremos en otros textos. (12)
La primera receta argentina
denominada “Casuela chilena” que encontré está incluida en el recetario
personal de María Varela de Beccar (años ochenta del siglo XIX). (13)
La fórmula se parece más a
un puchero que a una cazuela. Por un lado, en las carnes, no sólo combina vaca
y gallina, sino que agrega morcilla, tocino y chorizo. En los vegetales, agrega
repollo y quita el arroz de entre los ingredientes. Por el otro, menciona tres
veces la palabra puchero (una en una referencia a la receta de este cocido
rioplatense y dos en relación con la denominación del recipiente en que se
cocina).
Diría que estamos frente a
una receta de puchero mixto que la autora denomina "Casuela chilena”… ¡Ah,
eso sí, agrega yemas de huevo batido en la sopera en el momento del servicio!
Es evidente que no estamos
frente a la receta que buscamos, pero es notable como una dama de la alta
sociedad sanisidrenese preste atención a un plato que por cierto no parece
dominar.
Nota: A esta altura de sus
lecturas, estimado lector, Ud. puede seguir dos caminos. Completar el recorrido
por los recetarios argentinos en la Parte II o bien saltar este recorrido y
dejarlo para una consulta posterior, yendo directamente a las conclusiones
expuestas en la Parte III. Agrego los enlaces correspondientes.
Notas
y referencias:
(1) Diccionario de la lengua española, leído en https://dle.rae.es/cazuela el 1° de abril
de 2023.
(2) 1913, Pardo Bazán, Condesa de, La
cocina antigua española, Madrid, Compañía Ibero-Americana de publicaciones
S. A. Renacimiento.
(3)
Ídem,
pp. V-VI.
(4) Ídem, pag. 99.
(5) 2019, Aiscurri, Mario,
“Intimidades de Cocina Ecléctica (1893)”,
en El Recopilador de sabores entrañables,
leída el 20 de marzo de 2023 en El
recopilador de sabores entrañables: Intimidades de Cocina Ecléctica (1893).
2020, Aiscurri, Mario,
“Íntimas, Juana Manuela Gorriti y su Cocina
Ecléctica”, en El Recopilador de
sabores entrañables, leída el 20 de marzo de 2023 en https://elrecopiladordesabores.blogspot.com/2020/02/intimas-juana-manuela-gorriti-y-su.html.
(6) 1913, Pardo Bazán, Condesa de, Op. Cit., pp. 10-11.
(7) 1890, Gorriti, Juana Manuela, Cocina ecléctica, Buenos
Aires, Félix Lajouane Editor (Librairie Générale), 1890.
(8) Los fragmentos referidos
a las comidas de su infancia los tomé de 1904, Mansilla, Lucio V., Mis memorias,
sin referencias específicas en 1959, Busaniche, José Luis, Estampas del pasado, lecturas de historia argentina, res,
Hyspamérica, 1986.
Publiqué
estos fragmentos en 2019, Aiscurri, Mario, “Lucio V. Mansilla: las comidas de
la infancia en Buenos Aires de 1840”, en El
Recopilador de sabores entrañables, leído el 29 de marzo de 2023 en El
recopilador de sabores entrañables: Lucio V. Mansilla: las comidas de la
infancia en Buenos Aires de 1840
(9) 1904, Mansilla, Lucio V., Op. Cit., Tomo II, pp. 111-114.
(10) 1946, Eyzaguirre, José, El libro del buen comer, Buenos
Aires, Editorial Saber Vivir, 1946, 2° edición, pag. 146.
(11) 2014,
Mellado, Juan Pablo, Hecho en Chile, una nueva mirada sobre la cocina chilena,
Santiago, Editorial Planeta Chilena S. A, pag. 44.
(12) 1895, Benavento, Teófila, La perfecta cocinera argentina,
Buenos Aires, duodécima edición reproducida en 2020, 1895, Benavento, Teófila, La
perfecta cocinera argentina. Reedición histórica: el primer libro de cocina
argentina publicado en 1888, Buenos Aires, Tusquets Editores, pag. 66.
(13) 2018, Fugardo, Marcela, Un
recetario familiar rioplatense. Cuaderno de recetas de María Varela. Patrimonio
inmaterial de San Isidro, Buenos Aires, Maizal ediciones (el cuaderno es un
manuscrito escrito alrededor de 1880), pag. 124.
(a)
Leído el 20 de mayo de 2023 en https://www.waldhuter.com.ar/Papel/9788490012031/La+Cocina+Espa%C3%B1ola+Antig%C3%BCa
(b)
Leído el 20 de mayo de 2023 en https://www.cucinare.tv/2021/04/29/feminista-noble-y-cocinera-breve-perfil-de-emilia-pardo-bazan-la-condesa-que-fue-vanguardia-de-la-gastronomia-espanola/