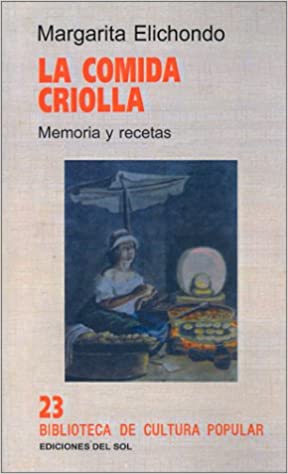Sí, claro, hablar de pollo al barro no tendrá
demasiado sentido para el lector si tiene menos de cincuenta y cinco años.
Hoy los invito a hacer un recorrido por esta
especialidad de la cocina que estuvo muy de moda en Buenos Aires en los años
sesenta del siglo pasado. Los más informados sabrán que este plato, o mejor
dicho la moda de este plato, está relacionado con la ciudad bonaerense de Belén
se Escobar… sin embargo, intentaré mostrarles que el mundo del pollo al barro podría
llegar a ser más amplio y antiguo.
Bueno, en realidad, uso el potencial, porque fue
una charla circunstancial en Colonia Suiza, San Carlos de Bariloche, la que me
incitó a pensar en las implicancias de esta especialidad. Empecé a buscar. Los
resultados aparentan ser magros, pero esos pocos hallazgos que mantienen viva
la llama de la curiosidad.
I Hace sesenta años
Efectivamente, tendría diez años cuando empecé
a escuchar comentarios sobre este plato cuya contextura deliciosa aseguraban
todos los que de él hablaban. No sé si la voz vino de mi viejo, de mis tíos o de
mis primos mayores que había empezado a ganar mundo fuera del escueto universo
del barrio de Mataderos.
Lo cierto es que un día, mi viejo propuso ir
el domingo a la laguna de Lobos, afirmando que haría pollo al barro para toda
la familia. No recuerdo bien como lo explicó, pero se hizo de un par de pollos,
los condimentó, mejor dicho, los adobó, y los encerró en prolijos paquetes de papel
manteca.
Lo había visto hacer asados con parrillas
improvisadas sobre cualquier terreno, pero esto era bastante inesperado para mí.
No explicó con detalles, pero imaginé que tenía que hacer un pozo para
conseguir la tierra para hacer el barro (eso sí lo sabía, los paquetes había
que recubrirlos por fuera del barro).
Partimos muy temprano por la mañana. La
experiencia fue frustrante. Llegamos a la laguna, mi viejo eligió el lugar
frente a la mirada atónita de mi tío Alfonso y de mi abuelo… Cuando mi viejo
fue a buscar los pollos al baúl, comenzaron a caer las primeras gotas. Volvimos
bajo la lluvia y las aves prolijamente envueltas terminaron asadas por mi madre
en el horno de casa. No puedo recordar si me gustó o no porque mi expectativa estaba
puesta en la aventura antes que en el sabor de la comida.
Pasaron los años y, poco a poco, dejó de
hablarse de esa comida mítica. Mi viejo no volvió a intentarlo, ni siquiera en
casa, donde podía contar con los elementos adecuados para hacer el barro y asar
los pollos a la parrilla.
Casi cincuenta años después, en 2013, el hecho
y la presa volvieron a mi mente en una circunstancia insólita. Estábamos, con
Haydée, en el patio del restaurante de Víctor Goye en las afueras de la Colonia
Suiza. Allí se estaba preparando un plato antiquísimo, pre hispánico, el
curanto en pozo.
Todos, o casi, los que habíamos reservado un sitio en el restaurante para ese día específico en que íbamos a comer de una manera tan primitiva, nos reunimos rodeando el pozo en el que los cocineros especializados en la materia trabajaban. Así vimos cómo levantaron hogueras sobre el pozo de cuatro metros por tres, cuyo lecho estaba cubierto de piedras, a unos veinte centímetros de profundidad.
Cuando las hogueras se transformaron en brasa, los
maestros curanteros la retiraron con cuidado, sin
dejar el más mínimo rastro de ellas. Luego pusieron ramas con hojas de nalca, acomodaron
los productos que se iban a cocinar allí (carnes, verduras y hortalizas y unos
zapallos rellenos de queso, el toque suizo de la familia Goye) sobre ellas, los
cubrieron con otras ramas de nalca, taparon todo con paños de arpilleras y, por
encima, cubrieron con tierra. (1)
A mi lado había una mujer con porte refinado
que exhibía un gesto de desagrado, frunciendo los labios y la nariz. Un cierto
prejuicio de mi parte me hizo atribuirle una condición de ser porteña del
barrio de Recoleta impresionada por esa práctica bárbara e insalubre. Le dije
“parece que no le gusta”, me respondió menando la cabeza con un gesto de
afirmación. Entonces, le dije “¿le gustan los ahumados?” y me respondió que sí.
“Nunca probé esto, pero tal vez se parezca a un ahumado”. No me respondió, pero
su rostro cambió, se iluminó como quien decide probar algo nuevo con razonable
expectativa, como quien encuentra un asidero para hacerlo.
Concluida la tarea, nos dijeron que había que
esperar una hora y media, que podíamos recorrer la feria de productos
artesanales de la Colonia que estaba a unos ciento cincuenta metros de allí.
Con Haydée, hicimos una breve recorrida, pero volvimos rápidamente. Yo quería
ver lo que no se podía ver. Pero decidí quedarme allí como quien acompaña a un
asador en una parrilla familiar, disfrutando del calorcito y de la potencia
transformadora del fuego (fuego no había, pero calorcito y pequeñas columnas de
humo, sí).
Los curanteros estaban muy ocupados y apenas
respondieron alguna que otra pregunta que les hice. Nos quedamos casi solos,
pero había alguien allí que nos dio charla. Un artesano, con trazas de hippie
viejo, que había instalado du puestito al lado del restaurante. No parecía pertenecer
a la Colonia. Nos contó que era porteño y que hacía más de veinte años vivía en
Bariloche y que, las artesanías eran, para él, un pasatiempo y que tenía otras
ocupaciones laborales.
Pronto nos pusimos a charlar sobre el curanto
y sobre la posible antigüedad de la idea gastronómica. Yo llegué a decir que el
curanto debía ser tan antiguo como el pollo al barro que, seguramente, los
aborígenes usaban para cocinar aves u otras carnes antes de que los españoles
trajeran pollos y gallinas.
Su expresión fue de incredulidad. Me dijo que
el pollo al barro lo había inventado Antonio Spadaccini en Escobar. Rápidamente
advertí que ese era el origen de la receta tan a la moda de los años sesenta
que mi padre había intentado reproducir… pero me quedé con la idea de que don
Antonio no había inventado esta manera de cocinar el pollo desde la nada y que,
seguramente, en la versión original, el animal debió estar en contacto directo
con el barro… no sé por qué pensé de ese modo en ese momento, pero lo cierto es
que lo hice.
II
En Belén de Escobar
He encontrado varios textos en la Web sobre la
historia de don Antonio Spadaccini en Escobar. Todos los relatos están
sostenidos por una memoria abstracta, casi legendaria. Nada está documentado,
de no ser por algunas fotografías y videos que lo muestran al hombre exhibiendo
su creación. (2)
La historia es la de muchos inmigrantes que
llegaron a La Argentina a fines del siglo XIX. Don Antonio se instaló en
Escobar, donde fue prohijado por el matrimonio Zucchi que tenían un almacén y
fonda frente a la estación terminal del pueblo. Heredó el establecimiento y lo
transformó en hotel y restaurante. Allí, hacia fines de los años veinte del
siglo pasado, habría horneado sus primeros pollos al barro.
Juan Pablo
Ruíz nos dice:
“El experimento consistía en alimentar los
pollos con maíz, una vez limpios los hacía adobar con variedad de especias y
finalmente los rociaba con un jarabe hecho de vinagre de vino y cucharadas de
aceite de oliva. Luego los envolvía en un papel grueso, enmantecado, los ataba de
los extremos y los recubría con una fina capa de barro,
”Después de uno
o dos días de maceración, el pollo se cocinaba en un horno, también de barro, y
a fuego lento. El resultado era glorioso.
”/…/.
”Su legado gastronómico fue continuado por Pedro
Vallier en el mítico restaurante “El Rancho de Don Pedro”, que marcó toda una
etapa para el turismo, la gastronomía y el folklore escobarense. /…/.” (ver
nota (2))
Lo dicho, no da respaldos documentales
precisos sobre cómo ocurrió la creación, ni cómo fue que Pedro Vallier tomó la
posta. Lo único que exhibe es una foto más moderna en la que se ve a Antonio Spadaccini
exhibiendo un pollo al barro. (3)
Mi imaginación me dice, desde aquella charla
en la Colonia Suiza, que debió haber algún antecedente en el que el pollo, o la
carne que fuera a cocinarse de ese modo, tuviera en contacto directo con el
barro. Algo parecido a la evolución de las verduras asadas al rescoldo, ayer
puestas directamente sobre las brasas, hoy mediatizadas por una envoltura en
papel de aluminio.
Esto no le quita el mérito a don Antonio quien
alimentaba prolijamente los pollos con maíz, los adobaba a su gusto y los
envolvía con un dispositivo largamente aceptado por la academia, el uso del
papel para proteger las carnes de la acción intensa del calor. Finalmente,
recubría el paquete con barro y lo llevaba al horno. Nada de todo eso fue una
invención propia; pero los combinó de tal forma que el resultado fue claro y
distinto.
¿De dónde tomó la idea de cubrir el pollo con
barro? Especulo, no creo que la invención de don Antonio se haya producido ex
nihilo; pero no cuento con elementos para saber de dónde tomó la idea.
Con mi obsesión por encontrar un antecedente
primitivo, creí ver en la intermediación del papel un gesto cultural y
civilizado, reemplazando la técnica primitiva y bárbara de dos elementos
naturales en contacto directo, el barro sobre el cuero del animal y de sus
carnes.
Pero ¿dónde encontrar ese antecedente?
III
Algo más debe haber ¿no?
He realizado búsquedas someras para encontrar ese
antecedente en recetarios de España y La Argentina. Encontré muy poco. En
realidad, mis hallazgos se reducen a ciertas técnicas académicas para proteger
carnes asadas (sobre todo aves y peces) con papel u otros elementos (fetas de
tocino, hojas de parra, etc.)… ¡ah!, y a una receta muy particular.
En una de los libros encontré la receta de
“pollo a la araucana”. Se trata de una obra publicada en Buenos Aires por el
diplomático chileno José Eyzaguirre (1946). El recetario de marras contiene una
amplia selección de recetas que bien pueden enmarcarse en el canon de la cocina
académica francesa. Tanto es así que el recetario contiene una buena cantidad
de platos exóticos identificados, en un índice especial, por su país de origen.
Este pollo, obviamente, está incluido entre las recetas chilenas.
La transcribo porque vale la pena:
“Elegir un
pollo tierno, vaciarlo sin desplumarlo; limpiarlo y cortarle la cabeza. Salar,
pimentar bastante el interior e introducirle 1 ó 2 redondeles de cebollas y 1
rama de orégano. Tapar los orificios cosiendo la piel. Dar al pollo así
preparado la forma de una bola y envolverlo completamente en arcilla. Colocar
esta bola en el centro de las brasas ardiendo. Cuando se haya puesto negra y se
resquebraje, la cocción estará terminada. Cortar la bola, ya sea con golpes de
martillo o lanzándola contra las piedras. El pollo saldrá de su corteza, sin
sus plumas y suculento. (Todas las plumas quedarán pegadas a la arcilla.) Puede
hacerse lo mismo con perdices” (4)
Sí, esta es la receta que buscaba (con el
barro sobre la piel, usando las plumas como única mediación).
He buscado esta receta por las redes sociales.
He encontrado muchas que reproducen la fórmula de Spadaccini. Sólo encontré una
de “pato al lodo”, en la región andina; pero en la República de Ecuador. Es una
preparación considerada pre hispana típica de la ciudad de Píllaro (Provincia
de Tungurahua), ubicada a unos ciento cincuenta kilómetros al sur de Quito. La
receta es muy parecida a la que describe Eyzaguirre. (5)
Don Antonio parece haber reunido ambas
técnicas (papel y barro) para oficiar su creación; pero seguimos sin saber cómo
se le ocurrió unirlas y de dónde tomo la idea de usar el barro. Lo llamativo es
que la invención fue realizada lejos del ámbito andino por un inmigrante que
llegó de Italia y se instaló y vivió toda su vida a pocos kilómetros de la
ciudad de Buenos Aires.
IV
Una receta cuyana
¿Por qué una receta cuyana? Porque es la única
que encontré en los recetarios de cocina regional argentina. Está expuesta en
el libro de Margarita Elichondo sobre la cocina criolla. (2008)
El lector
avisado objetará que la autora no reclama la identidad separada de cuyo que, en
su obra, asocia con la zona central del país. Pero, en el texto, identifica
esta fórmula como una receta puntana. Los párrafos parecen revelarnos algo que,
finalmente, no revelan. Los transcribo para mejor ilustración:
“El pollo al
barro, muy apreciado en la tierra puntana, constituye una comida de elaboración
subterránea. El informante Carlos Alonso, nacido y criado en la localidad de
Santa Rosa, al norte de San Luis, dice que
”…una vez salado el pollo, se lo cubre por completo
con barro. Entonces, se lo coloca en un hoyo previamente cavado, de un tamaño
adecuado. Se lo cubre de tierra y, a veces, con una chapa. Las brasas de leña
encendidas en la parte superior lo cocinan en unas horas.
”Actualmente
se ha difundido en distintas regiones el hábito de preparar el pollo al barro
siguiendo aproximadamente una receta adecuada a las limitaciones del cocinero
urbano. Procede de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, y ha sido
formulada por don Antonio Spadaccini y recogida por la ecónoma María Adela
Baldi.” (6)
Elichondo parece indicarnos que hay una
relación entre ese pollo puntano y el que creó Spadaccini en Escobar. Sin
embargo, nada revela al respecto.
Con todo, la receta estricta publicada por la
autora difiere de la reseñada por su informante. En ésta, no hay referencias a
ninguna mediación entre el pollo y el barro, en tanto que en aquélla, que es la
que publico abajo, aparece el papel.
|
Pollo al barro |
|
|
Fuente (fecha) |
Margarita Elichondo (2008)
(7) |
|
Ingredientes |
Pollo 1. Jugo de limón ½ taza. Sal. Pimienta. Ají molido. Papel celofán. Papel manteca. Papel de diario. Papel madera. |
|
Preparación |
1.- Lavar el pollo y secarlo. 2.- Echarle el jugo de limón por afuera y por adentro. 3.- De la misma manera, condimentarlo con la sal, la pimienta
y el ají molido. 4.- Envolverlo en primer término con el papel celofán, después
con el manteca y con el de diario. 5.- Recubrirlo íntegramente con barro más bien blanco. 6.- Concluir el envoltorio con papel madera y ponerlo en el
horno caliente. 7.- Después de un rato, moderar el fuego, dejarlo entre cuatro
y cinco horas. 8.-
Al retirarlo, darle un golpe seco para que la capa de barro se parta en dos. 9.-
Desenvolverlo con cuidado para conservar el jugo. 10.-
Servir de inmediato. |
|
Comentarios |
1.- No se entiende qué significa “barro blanco”. 2.- Curioso el uso del papel madera sobre el barro. |
Notas y bibliografía:
(1) 2014, Aiscurri,
Mario, “Curanto de Víctor Goye”, en El Recopilador de sabores entrañables,
leído el 31 de julio de 2023 en https://elrecopiladordesabores.blogspot.com/2014/08/curanto-de-victor-goye.html
(2) 2017, Ruíz, Juan
Pablo, “Una tradición recuperada”, en Día
32, leído en https://www.dia32.com.ar/una-tradicion-recuperada/
el 2 de agosto de 2023.
(3) Se pueden encontrar
imágenes sobre don Antonio y su creación en la Web. Por ejemplo, en el Perfil
de Facebook “Fiesta de POLLO AL BARRO en Escobar”, leído en https://www.facebook.com/people/Fiesta-del-POLLO-Al-BARRO-en-Escobar/100064684029915/.
También en el video de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=fz43lThD0zk.
Ambos leídos el 2 de agosto de 2023.
(4) 1946, Eyzaguirre,
José, El libro del buen comer, Buenos Aires, Editorial Saber Vivir,
1946, 2° edición, Pag. 253.
(5) S/D, “Pato al
lodo”, en Vive Tungurahua leído el 10 de agosto de 2023 en https://tungurahuaturismo.com/es-ec/tungurahua/pillaro/recetas/pato-lodo-aglju4sks.
La presentación, en esta y otras publicaciones, tiene todas las trazas de
representar un producto turístico. Me evoca, casi inmediatamente, el curanto de
Víctor Goye en la Colonia Suiza de Bariloche. Sin embargo, a pesar de la
referencia legendaria a una pasado inverificable que hacen los cocineros, la
receta existe, como existe el curanto con independencia de la supuesta
intervención de la familia Goye.
(6) 2008, Elichondo, Margarita, La cocina
criolla. Memoria y recetas, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1° edición 1990,
pp. 80-81.
(7) Ídem, Pag. 98.
(a) Leído en https://museosvirtuales.ar/index.php/escobar/
el 2 de diciembre de 2023.