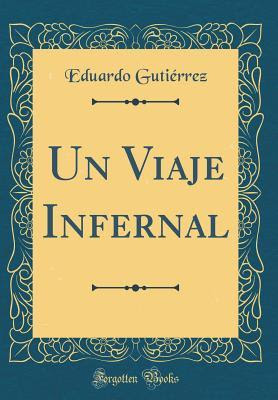Eduardo Gutiérrez
(1851-1899) fue un prolífico escritor argentino. Sus textos contaron con gran
número de lectores porque eran publicadas en los folletines de los periódicos
porteños. Sus obras más reconocidas fueron: Juan
Moreira (1879) y Hormiga Negra (1881).
Un viaje infernal relata las
aventuras y desventuras de dos amigos militares que se dirigen desde La Rioja a
Buenos Aires. Son acompañados por dos comerciantes ingleses y otros pasajeros
circunstanciales. Es una de las obras menos conocidas y menos estudiadas del
autor. Fue publicada como folletín en el diario La Crónica de Buenos Aires (1) y, como libro, en el año de la
muerte del autor. Los fragmentos que transcribo a continuación pertenecen a
ella.
El relato ficcional describe
un viaje entre La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires. El autor pone énfasis en
la caracterización de la vida rural en parajes alejados de una imprecisa
geografía de las provincias de la Rioja y Catamarca (2) que contrasta con la
vida en las grandes ciudades argentinas, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. La comida
popular y criolla, la que se come en el campo es valorada, más por los ritos de
comensalidad que por sus atributos organolépticos, frente a la cocina de fonda
a la que puede accederse en las ciudades modernas. En este juego de contrastes,
la ciudad de Córdoba aparece como un espacio de transición entre los dos mundos
considerados. (3)
El viaje se desarrolla en tres etapas,
diferenciadas por el medio de transporte utilizado, a saber: mula desde La
Rioja hasta la estación de ferrocarril San Pedro (Provincia de Santiago del
Estero); tren hasta las ciudades de Córdoba y Rosario y vapor hasta Buenos
Aires. Los fragmentos incluidos en este artículo corresponden al primer tramo
del viaje. Los personajes viajeros son cinco. Los oficiales Lagos y Herrera,
los ingleses Ireloir y don Ricardo y el relator, que también es soldado.
Viaje en mula
hacia estación El Recreo
Salida de La Rioja
“Diez charquis de queso, medio cabro asado, una damajuana de vino
de Álvarez y un frasco de agrio de naranja era nuestro capital en provisiones
de boca.
”Sin más trámite le hicimos la entrada al cabro, para matar el
tiempo y el hambre, mientras el conductor, que se llamaba Ubelinton (Wellington)
sudaba la gota gorda para hacer andar las mulas.
”Pero las pobres mulas no daban oídos ni a los gritos ni al látigo
y fue necesario resolver la cuestión de una manera curiosa.
”El marucho montado en un buen mulo, se puso delante de la galera
con un gran manojo de pasto en la mano y las mulas, como si hubieran recibido
una inyección subcutánea de electricidad, salieron por esos arenales de Dios
como alma que huye del diablo.
”Ubelinton dejó de gritar, el látigo de chaquear los matambres de
las mulas, y estas aumentaban su
velocidad a medida del deseo que les inspiraba aquel maldecido manojo de pasto
que nunca podían alcanzar.
”Bajo un sol cuyos rayos se filtraban por las grietas de la
capota, quemándonos vivos sobre aquella arena abrasada, seguimos, aplacando la
sed formidable con el contenido de la damajuana.
”No habíamos llevado agua, y la que hallábamos en el camino podía
bien servir de algo como el bálsamo de Fierabrás, pero nunca como un calmante
de sed.
”En vano mezclamos aquel brebaje formidable con agrio y azúcar,
fue para volverlo más nauseabundo, más intragable.
”Y la sed aumentaba con el calor y el vino.
”¡Apurá el mulo, Marucho! Gritó Herrera.
”El muchacho castigó el mulo que mosqueó de una manera formidable
y las mulas se lanzaron detrás del pasto con más desesperación que nunca.
”Aquel manojo de pasto producía milagros en las canillas de los
pobres cuadrúpedos.
”Por fin, medio muertos ya por el calor y la sed, avistamos la
famosa sierra de Don Diego con sus dos ranchos miserables que sirven de
alojamiento a pasajeros y venteros.” (4)
Mazamorra de trigo
en una posta
“Aquella posta /…/, está situada al pie mismo de la sierra, cuyas
senditas estrechas y empinadas hacen dudar que pueda subirlas algún animal
desprovisto de alas.
”Habíamos llegado tarde y no podíamos salir hasta el día
siguiente, por lo que resolvimos descansar los miserable huesos, en aquel suelo
donde habían nacido y muerto diez millones de generaciones de insectos de toda
clase.
”En una posada era lógico que hubiese que comer, preguntando al
ventero patrio, que tenía de bueno:
”Mazamorra de trigo –nos respondió– pueden comer hasta que se
harten.
”El plato no tenía atractivo alguno para nosotros, que veníamos
llenos de cabros, quesadillas, naranjada y ojo de mujeres divinas.
”Tomamos agria, el agua en que el posadero había lavado los platos
aquel día, y tendimos los recados en el suelo con la intensión de hacerle una
robadita al sueño.” (5)
Almuerzo en las
sierras
“Siempre con la guitarra a media espalda, con su eterna risa y su
expresión de John Bull estereotipada hasta en sus riendas de soga de pozo, don
Ricardo venía exquisito.
”Traía las mangas arremangadas hasta el hombro y llenas de una
materia colorante como la sangre.
”¿Había luchado con alguien? ¿Vendría herido? ¿Lo habían querido
asesinar?
”Este cúmulo de pensamientos empezaba a atorrar en nuestro
cerebro, cuando don Ricardo dio vuelta a la sendita para bajar a la meseta y
pudimos cerciorarnos de la verdad.
”Sobre las ancas de la mula, atravesado y sujeto al original
recado por la corbata de don Ricardo, venía un chivito degollado, degollado sin
duda por el mismo don Ricardo, y era ésta la materia colorante que se veía en
sus brazos.
”–¡Oh! Guasintón –nos dijo–, es un muchacho moi rico! Aquí tenemos
que almorzar.
”Don Ricardo desmontó, apió su chivo y nos preparamos a asarlo,
pero no había leña.
”Pues vámonos allá, dijo don Ricardo, y mientras los arrieros
buscaban leña para asar el chivo.
”Aquella es una población, no de águilas como ustedes han pensado,
sino de gente riojana, buena y hospitalaria.
”Dejamos a los arrieros que asaran el chivo y nos fuimos a la
población que, cual otro Gullivar, había descubierto don Ricardo.
”Parecía imposible que en semejante asperezas y precipicios
pudiera vivir gente.
”Y allí, en el declive de otra meseta, más grande que aquélla
donde habíamos acampado había un rancho bastante grande y espacioso, donde
vivía feliz una familia estanciera, compuesta de un matrimonio y un casal de
hijos.
”/…/
”Aquella buena gente, generosa y hospitalaria sobre toda
exageración, nos puso por delante un montón de charquis de queso, una paila de
mazamorra de trigo con leche, a cuyo alrededor nos acomodamos.
”La mazamorra estaba un poco agria; allá sólo se cocinaba una vez
por semana y estábamos en viernes ya.
”Así es que, aunque el hambre era la primera fuerza, cada cual se
plantó a las dos o tres cucharadas, menos don Ricardo que se engulló media
paila, diciendo su eterno: ¡moi rico! de cucharada a cucharada.
”Aquello podía ser muy rico para envenenarse, pero parece que don
Ricardo era antídoto de cuanta droga existe en el mundo.
”Hasta el mismo olor, el mismo tufo que salía del rancho le había
parecido tan ¡moi rico! Que sacó el pañuelo de mano para que se perfumara.
”Si la mazamorra fue desdeñada, en cambio las quesadillas fueron
honradas con cada mordiscón de a libra.
”Los arrieros vinieron al fin con el cabro asado, y aquello tomó
todo el aire de un suntuoso banquete.
”Aquella buena gente no carneaba un cabro para comer, aunque pereciera
de necesidad.
”Sangraban a los chivos más gordos para hacer morcillas y vivían
con las pocas que podían preparar.
”Así es que, ante la perspectiva de un cabro asado que otro les
había pagado, saltaron alegremente, bajo los gritos de Guasintón que exclamaba:
”¡Si me dejan, me voy a enyenar hasta que reviente! ¿Vamos ja
comer, magre?
”¡Moi rico! exclamó don Ricardo y sentándose al lado de la
muchacha que se llamaba Alberta Jesusa, partió el cabro en tantos pedazos como
comientes había, sabia precaución, porque si dejan operar a Washington, hubiera
salido matando con el chivo al hombro y no hubiéramos visto un bocado.
”Como nosotros habíamos comido ya charquis de queso hasta
“enllenarnos” poco comimos del cabro.
”Pero Guasintón, Jesusa y la magre se encargaron de hacer
desaparecer cuanto habíamos dejado, al extremo de que, media hora después,
nadie hubiera sospechado que allí había existido un cabro.
”No había quedado la menor partícula de carne adherida a los
huesos, y éstos mismos, estaban mascados en sus puntas blandas, de modo que no
se hubiera podido distinguir una paleta de una canilla.
”Quisimos beber, después de haber comido; ¡pero aquí fue Troya!
”No había más que una agua verdosa y nauseabunda, estancada en el
barril de consumo desde hacía tres meses.
”/…/.” (6)
Charqui de cabra
“Aquella población estaba habitada por sus dueños, un viejo y un
par de viejas que no parecían cosa de este siglo, y los peones que tenían para
trabajar en las haciendas.
”Nos abrieron una especie de galpón y allí nos hicieron entrar
trayéndonos poco después una braserada de fuego y unas cuantas mantas de
charqui de cabra.
”Las mismas viejitas, a pesar de sus noventa años, vinieron ellas
mismas a ponernos en posesión del alojamiento y a decirnos que si precisábamos
algo más, no teníamos sino pedirlo, que todo allí estaba a nuestra disposición.
”Don Ricardo le agradeció en son de milonga la generosidad de su
proceder, y exclamando: Jesús, que rubio tan bonito, “parece un frailito”, se
fueron a seguir su interrumpido sueño
”En aquellas buenas gentes era tal el fanatismo religioso antes,
que como un elogio estupendo decían aquello de “parece un frailito”, ponderando
la belleza de una persona.
”Aquel elogio sentó a don Ricardo como un puñetazo en la boca del
estómago, pero el olor del charqui que empezaba a asarse, le hizo olvidar bien
pronto la mala impresión del elogio.
”Y todos rodeamos el brasero con una expresión de infinita
angurria.
”Apenas le dimos tiempo al charqui que se recalentara; pero era un
charqui tan viejo que no había diente capaz de romperlo, teniendo que resignarse
a chuparlo para que se ablande y poderlo partir.
”Estábamos en lo mejor de la ocupación, cuando el mayor Herrera
dio un brinco formidable y blandió el charqui como un garrote.
”Un buen trozo de adobón se había desprendido del techo y caído
sobre la cabeza del mayor, que dio aquel brinco creyendo que aquello fuera una
pedrada que le habían tirado.
”Un segundo adobón que vino a caer sobre Ireloir vino a
tranquilizar a Herrera, pero no a nosotros, que vimos en ello un nuevo peligro.
”Que se nos cayera encima el techo de ese gran galpón, haciendo
con nosotros otras tantas ollas.
”Pero los adobones no siguieron cayendo, la tranquilidad volvió a
nosotros y nosotros a ablandar el charqui a fuerza de chuparlo
”Después de una jornada como la que habíamos hecho, sierra abajo,
los cuerpos pedían un poco de reposo, empezando a buscar el paraje más seguro
contra desplomes para tender el recado.” (7)
Notas y Bibliografía:
(1) 1884, Gutiérrez, Eduardo. Un viaje infernal, Buenos Aires, Juan
Schürer – Stolle, 1899, publicado originalmente como folletín en el periódico El Correo de la ciudad de Buenos Aires.
(2) El texto sostiene
que el viaje comienza en La Rioja, aunque no específica si se trata de la
ciudad capital de la Provincia. Independientemente de ello, hacer el recorrido
en mula hasta la estación San Pedro (ubicada en Santiago del Estero, casi en un
punto tripartito entre esta provincia y las de Tucumán y Catamarca) para tomar
un tren que luego pasa por El Recreo (Provincia de Catamarca) es incongruente.
Es más directo llegar desde la Rioja a El Recreo que a San Pedro y, aún en
ambos casos, es necesario atravesar la provincia de Catamarca, hecho que ni se
menciona en el relato.
(3) 2012, Tuninetti,
Ángel T., “De tortillas y asados: Literatura de viaje y cocina nacional en La
Argentina del siglo XIX”, en Cincinnati Romace Review, Winter 2012, pp. 164-174.
(4) 1884, Gutiérrez,
Eduardo, Op. Cit., pp.6-7.
(5) Ídem, pp. 8.
(6) Ídem, pp. 19-22.
(7) Ídem, pp. 33-34.